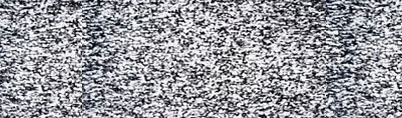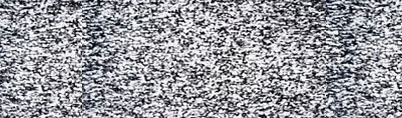|
RECURSOS HUMANOS
En la película francesa Recursos Humanos (Laurent Cantet,
1999), un joven universitario llega a hacer su práctica profesional
a la empresa 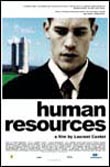 donde
su padre ha trabajado de obrero por años y años. La administración
de la empresa está ocupada intentando implementar una nueva legislación
europea respecto al trabajo, la llamada "ley de las 35 horas", que limita
a dicha cantidad las horas que un trabajador puede laborar en una semana,
y ponen a trabajar en este tema al joven profesional. En la película
los obreros se oponen a la implementación de dicha ley porque les
baja el salario; la empresa les replica que generará más
empleo. Adicionalmente, su implementación implica una flexibilización
del horario laboral para adaptarlo a la demanda: si la empresa tiene mucha
demanda por sus productos y servicios todos trabajan más horas,
si hay poca trabajan menos (y ganan menos) y tienen más días
libres. El protagonista entiende y apoya estos cambios; su padre, se muestra
confuso y confía en el criterio de su hijo, pero encuentra la idea
de trabajar más algunas semanas que en otras “poco regular”, a lo
que el hijo le replica: “es bueno no hacer siempre lo mismo”. Este breve
diálogo, tangencial por cierto, al desarrollo de la película,
nos muestra dos concepciones enteramente distintas acerca de lo que es
el trabajo y lo que éste significa dentro del mundo y de la vida
del trabajador. donde
su padre ha trabajado de obrero por años y años. La administración
de la empresa está ocupada intentando implementar una nueva legislación
europea respecto al trabajo, la llamada "ley de las 35 horas", que limita
a dicha cantidad las horas que un trabajador puede laborar en una semana,
y ponen a trabajar en este tema al joven profesional. En la película
los obreros se oponen a la implementación de dicha ley porque les
baja el salario; la empresa les replica que generará más
empleo. Adicionalmente, su implementación implica una flexibilización
del horario laboral para adaptarlo a la demanda: si la empresa tiene mucha
demanda por sus productos y servicios todos trabajan más horas,
si hay poca trabajan menos (y ganan menos) y tienen más días
libres. El protagonista entiende y apoya estos cambios; su padre, se muestra
confuso y confía en el criterio de su hijo, pero encuentra la idea
de trabajar más algunas semanas que en otras “poco regular”, a lo
que el hijo le replica: “es bueno no hacer siempre lo mismo”. Este breve
diálogo, tangencial por cierto, al desarrollo de la película,
nos muestra dos concepciones enteramente distintas acerca de lo que es
el trabajo y lo que éste significa dentro del mundo y de la vida
del trabajador.
La concepción moderna o industrial del trabajo, la que tuvo
el siglo XIX y que perduró hasta casi finalizado el siglo XX, fue
la del trabajo como un puesto estable, con horarios fijos, con tareas y
responsabilidades más o menos permanentes, y que se desarrollaba
idealmente dentro de una sola empresa donde se aspiraba a “hacer carrera”,
los empleados aspiraban a subir en la jerarquía administrativa,  y los obreros aspiraban a llegar a capataces. Esta concepción del
trabajo, si bien nos puede parecer rutinaria, aburrida y hasta alienante,
otorgaba a pesar de ello ventajas no despreciables: le daba al trabajador
estabilidad, le permitía proyectarse con confianza hacia el futuro,
desarrollar un afecto y lealtad por la organización que le empleaba,
construir relaciones profesionales y personales en el lugar de trabajo
que se proyectasen en el tiempo, y sobre todo, le daba al trabajador “un
lugar en la sociedad”. En síntesis, el trabajador, por medio de
su trabajo, no sólo recibía un sueldo estable sino que lograba
integrarse a la sociedad, sentirse una parte útil y legítima
de ella. En este contexto, el drama del desempleo era ser un excluído,
alguien sin reconocimiento ni respeto de sus pares, alguien socialmente
“inútil”.
y los obreros aspiraban a llegar a capataces. Esta concepción del
trabajo, si bien nos puede parecer rutinaria, aburrida y hasta alienante,
otorgaba a pesar de ello ventajas no despreciables: le daba al trabajador
estabilidad, le permitía proyectarse con confianza hacia el futuro,
desarrollar un afecto y lealtad por la organización que le empleaba,
construir relaciones profesionales y personales en el lugar de trabajo
que se proyectasen en el tiempo, y sobre todo, le daba al trabajador “un
lugar en la sociedad”. En síntesis, el trabajador, por medio de
su trabajo, no sólo recibía un sueldo estable sino que lograba
integrarse a la sociedad, sentirse una parte útil y legítima
de ella. En este contexto, el drama del desempleo era ser un excluído,
alguien sin reconocimiento ni respeto de sus pares, alguien socialmente
“inútil”.
A esta concepción del trabajo se opone una concepción
reciente y que aún se está desarrollando: la podríamos
llamar “postindustrial”, pues empieza a emerger en los países desarrollados
en la segunda mitad del siglo XX y, sin duda, será la concepción
dominante del trabajo en casi todo el mundo durante el siglo XXI. El concepto
central de esta nueva manera de entender el trabajo es la flexibilidad,
en todo orden de cosas. Primero, flexibilidad horaria: algunos días
se trabaja más que en otros, algunas semanas se trabaja más
que otras, y de vez en cuando simplemente no se trabaja. Segundo, flexibilidad
de tareas: hoy trabajo en esto, mañana en esto otro y pasado mañana
en otra cosa distinta. Tercero, flexibilidad en las relaciones laborales:
hoy tengo un jefe, mañana otro, la próxima semana ninguno.
El trabajo entendido de esta manera gana en libertad y pierde- necesariamente-
en certidumbre. Se vuelve dinámico e impredecible.
Sin embargo, hay que diferenciar entre lo que implica esta situación
objetiva de flexibilización (es decir, no ser un empleado de planta
de una empresa determinada) para una persona altamente calificada, y lo
que ella significa para un obrero con escasa capacitación. Para
el primero, implica libertad de horarios, diversificación de tareas,
la estimulación de formar parte de muchos equipos de trabajo distintos
que se arman y desarman sui generis según la tarea que se
deba realizar, y en los cuales las relaciones más que jerárquicas
y verticales son horizontales y democráticas. Para el segundo, en
cambio, implica no tener empleo fijo, ir de un lado a otro en busca de
trabajo, y no formar parte de ninguna empresa. Los primeros trabajan “a
honorarios”, los segundos trabajan “en lo que venga”.
Económicamente, las ventajas de flexibilizar el mercado del
trabajo son incuestionables. En el mundo actual, con sus enormes cambios
(que no por haber sido repetidos y trillados hasta el cansancio son menos
reales) en las tecnologías de la comunicación, en la estructura
del comercio internacional, y en la velocidad misma de estos cambios, las
empresas flexibles tienen muchas más posibilidades de subsistir
que las empresas poco flexibles. Sin embargo, el costo social de esta flexibilización
lo paga el mismo trabajador- no porque tenga menos empleo, sino que porque
la nueva forma en que debe realizar ese trabajo le niega las ventajas a
las cuales antes estaba asociado: la seguridad de un empleo a largo plazo,
la construcción de vínculos sociales estables en su lugar
de trabajo, la capacidad de proyectarse a muchos años plazo. Desde
luego, también gana en libertad e independencia; sin embargo - y
esto es absolutamente crucial-, para poder aprovechar estas ventajas la
persona tiene que tener suficientes recursos intelectuales y emocionales
como para poder manejarse exitosamente en un mundo que lo ha dejado, básicamente,
a su propia suerte. Y esta se logra sólo con educación, y,
adicionalmente, en personas que no se han formado aún el hábito
del trabajo estable. En otras palabras, los jóvenes y bien educados
pueden adaptarse al nuevo mercado laboral y hasta preferir esta forma de
trabajar a la antigua; los más viejos y menos educados, por el contrario,
no cuentan con los recursos propios como para poder navegar el mundo laboral
sin la necesidad de anclarse permanentemente a marcos de referencia estables
(tales como el Estado, la empresa donde yo trabajo, mi patrón).
Sin esta estabilidad, la persona se siente abandonada, desamparada, excluída;
el trabajo pierde su función integradora. La persona ha perdido
su “lugar en el mundo”, y con ello, su propia identidad en relación
a éste. Todo esto nos permite mirar con otros ojos el breve diálogo
reproducido al comienzo de este artículo: no son sólo dos
opiniones las que se enfrentan en la película, son dos visiones
o concepciones del trabajo y de su rol en la vida humana profundamente
distintas.
En sociedades prósperas como Francia, este problema puede
ser menos grave porque aún la gente pobre tiene como para consumir
más allá de sus necesidades elementales, y por ello, puede
construir identidad a partir de lo que consume- esta marca y no esa, esta
música y no aquella, etc., le permiten a la persona elegir un cierto
estilo de vida que lo diferencie de sus pares. Esto le permite integrarse
socialmente por medio del consumo, en vez de por el trabajo. La realidad
latinoamericana, por el contrario, sigue siendo la de países esencialmente
pobres, donde sólo las élites y eventualmente las clases
medias pueden darse el lujo de construir su identidad a partir del consumo.
Los más pobres, para los cuales el dinero sólo alcanza para
subsistir, deben encontrar en el trabajo, a la vez, su medio de supervivencia
económica y su medio de integración social. Sin embargo,
el nuevo mercado laboral que está emergiendo les niega justamente
a los menos educados- que suelen ser los más pobres- esa posibilidad,
pues ellos necesitan, para lograr la integración, de esa estabilidad
que les dé un “lugar” en la sociedad. En Chile, esto tiene una manifestación
concreta sumamente clara. Se habla de “trabajo”, cuando uno es un empleado
“de planta” de la empresa, vale decir, le dan un sueldo y existe cierta
estabilidad en la relación (varios meses como mínimo). En
cambio, se habla de “pololos”, cuando el trabajo es de corta duración,
esporádico, en un oficio que no es necesariamente el de uno, y el
dinero recibido más que un sueldo o salario fijo es un pago por
tarea realizada. En ambos casos la persona ha trabajado y ha ganado dinero,
pero social y subjetivamente las experiencias son muy distintas. En el
“trabajo”, se es un empleado; en el “pololo”, se está trabajando
por cuenta propia y se puede tener más de un jefe o patrón
a la vez. En el primer caso, la persona se siente a sí misma empleada,
y con ello, dignificada e integrada. En el segundo, la persona se sigue
considerando cesante (el “pololo” siempre se hace sólo por mientras
se encuentra un “verdadero” trabajo), y por ello, la experiencia subjetiva
de la persona no es de integración sino que de exclusión.
Lo hasta aquí dicho se resume de manera sencilla: económicamente
ha aparecido una nueva manera de organizar el trabajo de las empresas y
de las personas que trae grandes beneficios, pues es más eficiente,
genera empleo y permite mayor prosperidad a la sociedad en su conjunto.
Dicha manera se basa en la flexibilidad de las personas y de las empresas
para adaptarse rápidamente a las demandas de su entorno. Para el
trabajador, esto significa flexibilidad de horario, de responsabilidades
y de relaciones profesionales. La consecuencia directa es que las empresas
tienen menos gente “de planta” o contratada de manera permanente, y más
gente contratada a honorarios o por servicios prestados que no forma parte
de la empresa en cuanto tal. Socialmente, sin embargo, la gente de baja
educación, sin los recursos para maniobrar solos en este nuevo mundo,
siguen percibiendo el mundo del trabajo de la misma manera que sus padres,
o sea, de la manera en que se les mostró cuando eran pequeños:
el trabajo como algo estable, que se realiza en la misma parte siempre
y que exige lealtad de uno hacia la empresa que lo contrata. Básicamente,
la gente fue socializada en una concepción del trabajo que está
desapareciendo, y que por lo tanto es cada vez más irreal. Como
consecuencia, el “pololo”, el trabajo como independiente, no es trabajo
“de verdad”, y por lo mismo, no conlleva consigo las connotaciones de dignidad,
respetabilidad (“¡Soy un hombre de trabajo!”) e integración
social que sí tuvo durante la mayor parte de los dos siglos anteriores.
La manera de resolver este conflicto, que genera tensión y frustración,
sentimientos de fracaso y de exclusión, de pérdida de identidad
y de marginalidad, es uno de los grandes desafíos que tiene la política
social de este siglo que recién comienza. Las soluciones, ciertamente,
no pasan por repetir añejas consignas sociales ni por radicalizar
oposiciones del tipo patrón/obrero, como la película Recursos
Humanos nos parece sugerir. Por lo mismo, lo que verdaderamente salva
a dicha película son los otros temas que ella toca (la tensión
padre-hijo, la tensión joven-viejo, la tensión con educación-sin
educación, la tensión pueblo-metrópolis, entre otras)
de manera mucho más central que el aquí discutido, y en los
cuales su sensibilidad más sutil y compleja de la realidad la convierten
en una obra realmente interesante.
DANIEL
cuéntame
qué piensas
|